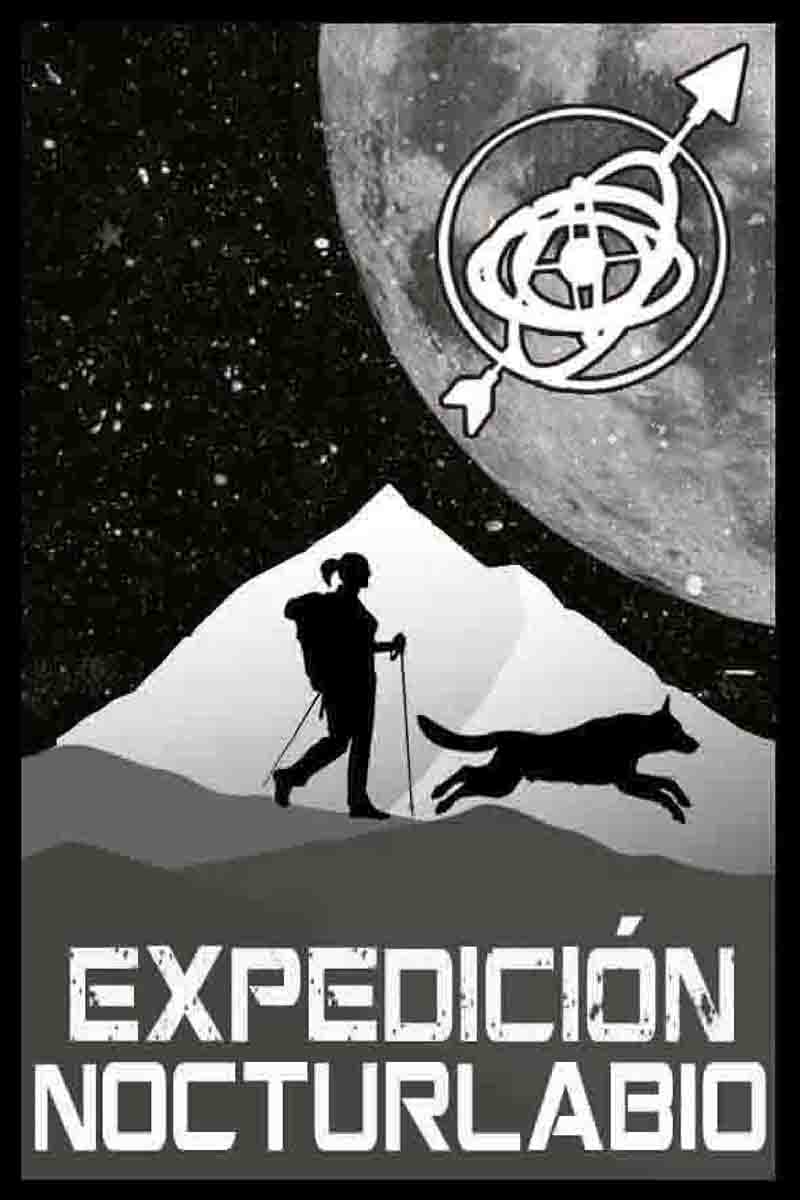Me han dicho que hay un lugar donde la luz se ha petrificado. Donde hay montañas inmaculadas meciendo sueños sobre el océano. Donde las nubes se confunden con el vestido de la tierra helada, con la seda fina de las estrellas más vivas. Desierto níveo bajo cero.
Me han dicho que en ese lugar hay sirenas de rostros redondos, ojos dulcísimos y cuerpos moteados. Que acompañadas por unicornios cantan y con su aliento musical abren agujeros en el techo del mar para poder respirar. Hay aves caminantes que en el cuerpo llevan la noche y el día al mismo tiempo, en partes iguales; mitad y mitad. Y muchos otros animales que son un trozo de ferocidad arraigada al iceberg.
Me han dicho que es hogar de hombres inquebrantables, resistentes igual a colmillos de osos blancos. Hombres que comparten el instinto de los perros árticos y conocen las caricias que se le deben a la roca transparente para que les ceda el paso. Hombres que viajan sobre el color que avanza sin tiempo, sin inmutarse de su inapelable permanencia, únicamente cambiando de matiz, el mismo tono de la osamenta que serán quienes lo transitan.
Este sitio es el continente en donde el hombre realmente puede ser hombre por última vez. El territorio que en vez de ser descubierto te explora a ti poniendo a prueba la templanza de la sangre y el honor. Destino donde los viajes muerden la carne con sus molares de parca, trituran los sentidos y obligan a los más audaces a comerse a sí mismos. El último destino de la cordura. Cementerio de buques. Allí lo blanco trepa por la respiración, duele en los pulmones y pesa en la consistencia de los huesos.
Su territorio entero es de sábanas irreprochables que cubren el cuerpo del agua estática. Es la virginidad de la nieve que enloquece a quienes nos cumplen los rituales de la quietud. Hay huecos en ese mundo aullando, envueltos en un vaho siniestro, a la claridad de tu futura congelación. Grietas que llevan al frágil cuerpo del hombre blanco al final de la temperatura, a quebrarse como insignificantes ramas secas. Espejos que se derriten con tu rostro de cadáver dentro de ellos aguardando por la siguiente era glaciar. Cavernas que derraman lágrimas lácteas y al tacto con el aire se petrifican. Hendiduras, puertas al cielo inamovible de los cristales perpetuos, un lugar en donde los intrépidos exploradores se tornan lobos, caribúes o focas leopardo.
Me han contado que la cresta del planeta es la patria de los ángeles más crueles, los que hieren con sus besos fríos de ventisca, los que ciegan de tan sólo mirarlos. Donde los días duran la mitad de la existencia, larguísimos, extendiendo su claridad hasta que duelen de tanto permanecer. Y después los ángeles ya cansados de su hermosura permiten que lleguen las noches sin retorno.
En esos cielos hay fantasmas vibrantes multicoloridos de primavera; hijos magnéticos de la radiación. Chocarreros que impactan contra las partículas de la atmosfera y brillan luciendo sus líneas demoniacas. Látigos fluorescentes de mil colores que hipnotizan ojos mudos. Sierpes angelicales de sonrisas torcidas regalándonos el baile que desvanece y trae consigo brillos que lastiman, y a la muerte boreal.

Tiktok: expedicion_nocturlabio