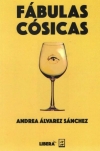Cuando me disponía a escribir estas líneas, con mi espíritu tiernamente cosificado (entiéndase solo por esta vez esta conjugación verbal como sinónimo de enaltecido, inspirado o excelso), sucedió que me sentí vigilado por los marcos de madera de dos cuadros en la pared detrás de mi escritorio. Uno de ellos resguarda un espléndido retrato al óleo del líder suriano Emiliano Zapata; el otro, un dibujo a lápiz en tres cuartos de perfil del rostro de un ser crístico, regalo de un gran artista y amigo cuernavaquense. Ambas imágenes sacuden mi emoción cada vez que siento frente a ellas mis pretensiones de escritor. Sin embargo, esta vez no fueron los ojos del caudillo quienes me observaban ni el éxtasis angélico del ser del otro cuadro, sino los marcos de madera, uno de intenso añil y el otro barnizado al natural; me cuestionaron severamente por no ser considerado con ellos, “no nos acaricias, ni nos hablas o platicas una de tus peripecias cotidianas”, parecieron decirme. Conmovido, pasé mi mano sobre su superficie polvosa, fui por un trapo húmedo para acariciarlos y los convencí de la heroicidad de sus ancestros y de ellos mismos: servir de marco a las grandes obras pictóricas de la historia, guardianes fieles del arte; referentes cuadrados, rectangulares o circulares cuya presencia realza la belleza que protegen. Emocionados, uno de ellos derramó una lágrima en azul intenso; el otro, resplandecía de gozo. Se quedaron tranquilos y pude continuar con el segundo párrafo.
Aclaro que lo anterior sucedió por culpa de Andrea Álvarez, obviamente. Después de haber leído sus fábulas cósicas, mi relación con los tenis que uso para correr o pasear a mis perros se ha vuelto altamente emotiva; he llorado abrazando a mi colchón, pidiéndole perdón por no pensar en él más que como el depósito de mis cansancios o la llanura mullida para mis pasiones carnales; he comprendido que la tinta que imprime en papel algunas de mis historias tiene el mismo valor que la sangre que corre por mis venas; el simple lápiz viejo y sin goma con el que subrayo frases en un libro o realizo anotaciones al margen, es ahora para mí un hermanito al que quisiera proteger del frío y volver eterno el carboncillo de su punta. Mi casa misma, sus paredes y ventanas, sus cimientos y el techo, los fantasmas y los vivos que la recorren, sus laberintos donde habitan cientos de hormigas a las que doy posada, su sistema circulatorio que me trae el agua, la luz y el gas, es ahora un nicho sagrado que igualo con esa triste ilusión de un cielo por todos anhelado.
Muy bien, abandonaré mis delirios y me pondré ahora lo suficientemente serio. Celebro que Andrea retome la tradición de la fábula, tan bien tratada por los fabulistas de la Ilustración en su afán de educar a las masas con historias breves de carácter didáctico, recogiendo a la vez el espíritu del viejo Esopo, quien ya era antigüedad cuando Sócrates recitaba de memoria sus apólogos, según Platón. Tal vez algunos de los textos incluidos en este libro crucen de ida y vuelta la frontera que separa a la fábula del cuento, sea por la extensión de los mismos, por su tono o por algún otro rasgo, situación que no me impide considerar que se trata de un vademécum espléndido, inteligente y ameno, ideal para llevarlo guardado como amigo íntimo en el bolsillo del pantalón o en el bolso de dama, para honra y satisfacción de quienes amamos lo breve; por su contenido me atrevo también a sugerir que se trata de un libro necesario, indispensable, cuyas moralejas implícitas son mucho más que lecciones sobre principios y valores. Poner a hablar a las cosas a modo de personificaciones que desnudan nuestros propios delirios, tristezas, abandonos, obsesiones, búsquedas de identidad y necesidades de pertenencia, creo que, a reserva de las verdaderas y diversas motivaciones de la autora, es una resultante de algún tipo de desesperación compartida con todos aquellos que deseamos comunicar algo a los demás, porque se piensa no solamente necesario, sino urgente en medio de esta vorágine líquida de la posmodernidad, donde lo que nos decimos fluye a gran velocidad y en todas direcciones, y se diluye rápidamente en los senderos del consumo, el individualismo y en los afanes hedonistas promovidos por las poderes fácticos de las sociedades modernas. Por lo anterior, resulta altamente conmovedor que las cosas nos hablen desde sus abandonos, finalmente los nuestros; que esos objetos tan codiciados en nuestro afán de poseer se conviertan de pronto en depósitos de ternura que nos confrontan con nuestros propios vacíos y necesidades profundas. Ya no se trata aquí de la liebre y la tortuga del griego, sino de un guión cinematográfico obsesivo compulsivo que no encuentra su razón de ser y acude a terapia psicológica, o de una piedra que rechaza un destino que la sepulta junto con su afán de tocar el cielo; tampoco se trata de la cigarra y la tortuga de La Fontaine y de esa confrontación entre el trabajo y la vida leve, sino de la realización de los sueños de un orinal que odiaba serlo y que llegó a convertirse en la obra más importante del arte conceptual, para gloria de un tal Marcel Duchamp; ni se parecen estas fábulas de Andrea a La oveja negra o a La rana que quería ser una rana auténtica, del enorme Monterroso, aquí hallamos, en cambio, a un edificio anciano y vacío que nos conmueve al extrañar a la humanidad imperfecta que lo habitaba, o a la redonda “O” que nos cuenta las tribulaciones y alegrías de las complejas relaciones que establece con sus compañeras vocales y consonantes (a propósito, Andrea, jamás imaginé que la bella “O”, quien se considera a sí misma el símbolo perfecto para representar el universo, tuviera como amor platónico a la extranjera “K”; nuevamente me llevaste a suspirar y decir: “Qué extraño es el amor”.
En fin. Cascadas de ternura, búsquedas incesantes de convertirse en algo más que una predestinación, férreas luchas para escapar de las sentencias kármicas, arrebatos para alcanzar la trascendencia y elevarse sobre el tapiz que pisan los mortales comunes, intentos de convertirse en una nota destacada en la partitura musical del universo y en eco que fluye tras el tiempo perene; todo eso y más encontramos en estas brevedades narrativas, donde muchas cosas nobles hablan y toman la batuta por nosotros y para nosotros. Agradezco profundamente a Andrea que la lectura gozosa de su libro, al menos por unos días, me haya transformado: era yo el badajo oxidado de una campana átona y vieja y me convertí en una espiga de vidrio sonando alegre en campana de cristal. Si algún fin terapéutico tiene su texto, yo soy la evidencia, pues desde hoy amo más a las cosas útiles que poseo y, a la vez, deseo poseer menos.